EL ÁTOMO Y EL PROBLEMA DE LA MATERIA: I PARTE
EL ÁTOMO Y EL PROBLEMA DE LA MATERIA
I PARTE
CONSTRUCCIÓN Y DISCUSIÓN DEL ÁTOMO
EN
Filósofo de la
Universidad del Atlántico
Barranquilla, Colombia
Tal vez se pueda entender los conceptos de átomo, vacío y movimiento que plantearon Leucipo y Demócrito sin remitirnos a los pitagóricos y Eleatas, pero sería aún más preciso si matizamos a qué responden sus propuestas, qué tradición filosófico-discursiva les antecede, ya que dicha tradición le sirve de cierta forma para llevar a cabo una nueva perspectiva de la naturaleza que los rodeaba y que nos rodea.
La mayoría de los estudios realizados consideran que la filosofía es creación propia del genio de los griegos, aunque existen componentes correlativos con la cultura de Oriente, como la de cultos y creencias religiosas, manifestaciones artísticas, organizaciones políticas y militares, habilidades técnicas; pero en lo que concierne a la filosofía nos hallamos ante un fenómeno tan nuevo, tanto, que no posee ningún factor correlativo con los Orientales y otros pueblos.
Ontológicamente hablando puede ser cierto que
la filosofía nace cuando el hombre intenta dar respuestas a los fenómenos de la
naturaleza, a la muerte de un ser muy cercano, ya sea por medio de mitos y
ritos u otros medios de expresión cultural, cosa que la especie humana desde su
etapa más primitiva ha dado a conocer, pero la filosofía como sistema para
visualizar pluralmente al Hombre, el Mundo,
En lo que respecta a la ciencia, los griegos
obtuvieron de los egipcios (y de Mesopotamia y la India en el caso de
Pitágoras) conocimientos matemáticos y geométricos debido a sus viajes
comerciales y explorativos. En este contexto localizamos a Pitágoras y a los
pitagóricos alrededor del año
Por lo que sabemos, la matemática egipcia consistía primordialmente en el conocimiento de operaciones de cálculo aritmético con finalidades prácticas, como por ejemplo, medir determinadas cantidades de víveres, o dividir cierto número de cosas entre una cantidad dada de personas. De forma análoga, la geometría tenía un carácter esencialmente práctico y respondía a la necesidad, por ejemplo, de volver a medir los campos después de periódicas inundaciones del Nilo o de proyectar y construir las pirámides.[1]
Con la anterior cita notamos que los egipcios al obtener un conocimiento matemático y geométrico, daban cuenta a su vez de procedimientos racionales. ¿Qué los diferenciaba de los griegos?: La axiomatización de las matemáticas, esto es, la demostración, la definición, los postulados claros y evidentes en sí mismos de las verdades matemáticas con reglas de inferencias, llegando así a una teoría y sistematización de los números y de las figuras geométricas yendo más allá de los fines prácticos.
Pitágoras es uno de los filósofos junto a Tales de Mileto que más se alimentaron de los conocimientos cuantitativos de los egipcios. En vez del agua, el fuego, el aire, o el apeirón de los filósofos de la naturaleza, los pitagóricos establecen como principio el número, así como posteriormente para Platón la palabra es el arquetipo de las cosas (la primera estrofa del poema de Borges titulado “El Gólem” es un ejemplo de este realismo platónico), en los pitagóricos no son las palabras sino los números. Los números representan cosas. Para llegar a esta conclusión fueron decisivas para los pitagóricos las reflexiones sobre los sonidos y la música, la cual podía traducirse en magnitudes numéricas, pues la diversidad de sonidos que emanan de los martillos que se golpean sobre un yunque, depende de la diversidad de peso que se determina por medio de números. También inciden los números en los fenómenos del universo, la música de las esferas, el año, las estaciones, los meses, días, etc., pues están reguladas por las leyes numéricas, hasta en la justicia, ya que se habla de medidas y equilibrio social y económico.
Lo expuesto hasta ahora nos da a entender como conclusión que los números no son una mera abstracción o ente de razón. Para los antiguos griegos (no solamente para Pitágoras) el número es una cosa real, la más real de las cosas, es la physis de las cosas mismas. Todas las cosas proceden de los números. Al respecto decía Filolao: “Todas las cosas que se conocen poseen un número, sin éste no sería posible pensar ni conocer nada; la mentira jamás inspira un número”.[2]
Para los pitagóricos los números son
infinitos, constituidos por dos elementos, a saber: uno indeterminado o
ilimitado y el otro determinante o limitador,
pero recordemos que en el teorema de Pitágoras, si la hipotenusa daba un
número irracional, como por ejemplo, raíz cuadrada de 2, cuyo resultado es:
1,4141135… la pregunta sería, ¿qué objeto mide este resultado? Por ello los
pitagóricos consideraron al infinito como lo imperfecto y lo finito como lo
perfecto. El número nace así por el acuerdo de elementos limitadores y
elementos ilimitados, llevando consigo el cuestionamiento de que si los números
son infinitos y representan cosas sustancialmente, entonces todo ha de ser
infinitamente grande o infinitamente pequeño. Para los Eleatas, esta reflexión
vertiginosa los lleva a plantear que el ser de las cosas es uno, esférico,
armoniosamente redondo, inmóvil y finito, que por todas sus partes se distancia
con igual fuerza del centro. Esta visión pertenece a Parménides. Resalto que la
esfera entre los griegos, en especial los pitagóricos, indica perfección al
igual que lo finito. Aunque la escuela de Elea instrumentalizó las reflexiones
de los pitagóricos para proponer su visión de lo que es el ser, prepararon a su
vez el atomismo de Leucipo y Demócrito cuando criticaron la multiplicidad del
ser, pues Zenón de Elea, al suponer que si los seres fueran múltiples, es
necesario que sean tantos como son, y entre uno y otro habrían otros seres, y
así, ad infinitum, lo que es absurdo, y Meliso al sostener que lo
hipotéticamente múltiple solo podía existir si era como ser-uno, si los muchos
existieran, deberían ser cada uno como es el uno. Precisamente esto fue lo que
sostuvieron Leucipo y Demócrito. Se trata pues, de un número infinito de
cuerpos indivisibles e invisibles por su pequeñez y volumen llamados átomos,
inengendrables, indestructibles e inmutables. En cierto sentido, estos átomos
se hallan más cercanos al ser de los Eleatas que a los cuatro principios de
Empédocles, o más bien los átomos de la escuela de Abdera son la fragmentación
del ser único Eleático en infinitos seres unos. Ahora, ¿cómo es posible el
movimiento de los átomos siendo muchos? Por la existencia del vacío. Con esto,
átomos, vacío y movimiento constituyen la explicación del todo, y aunque el
átomo no puede ser percibido por los sentidos por ser tan diminuto, por lo
menos es la forma visible del intelecto. Todo lo que se nos presenta a los
sentidos son efectos de una causa en sí, es decir, los átomos; por ello escribe
Demócrito: opinión el frío, opinión el calor; verdad los átomos y el vacío. De
ahí que dividan los cuerpos en dos: simples y complejos, citemos a Jesús
Mosterín al respecto:
Los únicos cuerpos
realmente existentes son los simples, que son eternos, inalterables, etc.,
aunque invisibles y sin cualidades. Los cuerpos complejos, que son los cuerpos
que vemos, cambiantes y cualificados, no son sino momentáneas configuraciones o
conglomerados de cuerpos simples indivisibles o átomos. La generación y
destrucción de estos cuerpos complejos que vemos se explica por agregación y
desagregación de los engendrables e indestructibles cuerpos simples.[3]
Con lo anterior queda fundamentada para los
atomistas griegos la explicación del mundo. Antes de que prosigamos con los
atomistas, quisiera aclarar que filósofos como Tales de Mileto (624-
Así, Platón afirma, por
ejemplo, que de la descomposición de una partícula de agua (icosaedro) puede
surgir, por reunión de triángulo una partícula de fuego (tetraedro) y dos de
aire (octaedro). La tierra, más estable, cuyas partículas cúbicas no están
formadas por triángulos, no participa de esta transformación; pero sus
partículas elementales pueden mezclarse con las de los otros elementos.[4]
Esta descomposición descrita del agua en fuego y aire obedece a que estos tres elementos comparten el triángulo según Platón, y por ser elementos sutiles y ligeros, por ello, la tierra queda excluida de estas combinaciones, lo único que puede brindar a los otros elementos son sus partículas.
Pasando ahora al campo teórico de los epicúreos y estoicos con referente a su visión del universo, es pertinente aclarar que ambos querían sostener su armazón teórico de la naturaleza con presupuestos naturalistas y empíricos; los dos sostenían que todo era cuerpo. Epicuro se adhirió a la concepción materialista de los atomistas y los estoicos a la de Heráclito.
Los epicúreos admiten la existencia de los
átomos en el vacío, pero siendo los átomos cuerpos, entonces ocupan un espacio
y tiempo, y si ocupan un espacio, entonces tienen peso, y por su propio peso se
desplazan hacia abajo de forma recta o verticalmente tan rápido como el
pensamiento mismo. Con esto nos viene a la imaginación un chorro de átomos que
caen como lluvia en el espacio vacío sin tocarse el uno al otro, ¿a qué se debe
entonces la aglomeración para formar cuerpos? Según estos, se debe a una
pequeña desviación de un átomo de carácter ateleológico generando así un
comportamiento aleatorio, esta desviación la llamó Epicuro clinamen. Sucedido
esto, lo que gobierna es el azar contingente, no hay un fin intencional
inmanente a
En los estoicos el clinamen no existe, porque
el azar no es posible en el marco de su teoría, todo sucede por necesidad, todo
está determinado por una razón universal o Dios inmerso en
Otra diferencia de los estoicos con respecto
a los epicúreos es con referente a la materia, en los estoicos esta misma se
divide hasta el infinito, pero la suma total de la realidad es finita, el
universo es inmenso pero finito (como el universo de Einstein) y la solidaridad
de todos las partes del universo exige que no haya ningún vacío entre ellas,
así el vacío queda desterrado en los estoicos. Otra diferencia que se puede
establecer entre los estoicos y epicúreos es la que establece el profesor Gagin:
Así como todos los órganos de un ser vivo
concurren a la vida de un único ser vivo, no puede existir sino un solo
universo; mientras que el mundo epicúreo, resultado de una combinación
mecánica, bien puede existir al lado de otros mundos; y, como los átomos están
en número infinito, debemos pensar que el número de los mundos lo es
igualmente. La vida divina es una vida de perfección. Nuestro mundo es
imperfecto. Por lo tanto, según Epicuro, Dios no habita el mundo, ni ningún
otro (tal como se presenta en la tradición mítico-homérica). …Para los estoicos
Dios habita el mundo: Dios es el mundo, y esto es la respuesta a la pregunta
que planteábamos: ¿Por qué el universo estoico no es una masa amorfa?[5]
Por ello, si dios es perfecto y está inmerso en la naturaleza, por ende la naturaleza es perfecta, con una forma e intención, dota o engendra al hombre de razón. Para redondear, establezcamos las diferencias entre estoicos y epicúreos:
* Para los epicúreos el hombre es el producto de los choques ciegos y azarosos de los átomos. En los estoicos el mundo racional engendra al hombre con una razón y necesidad.
* Los átomos se aglomeran para formar cuerpos pero de manera azarosa, en los estoicos lo hacen por una necesidad inherente al Todo.
* Los átomos son infinitos, de ahí la creación de otros mundos infinitos, en los estoicos sólo existe un universo, aunque los átomos son divisibles hasta el infinito.
* En los epicúreos el vacío existe para el movimiento de los átomos, en los estoicos, el vacío no existe.
* En los epicúreos el mundo es imperfecto, en los estoicos el mundo es perfecto.
No está de más mencionar al poeta romano Tito Lucrecio Caro, un epicúreo nacido entre 99 y 95, y muerto hacia el 55 y 51 antes de nuestra era. Siguió paso a paso las teorías de Epicuro, expuesta en un libro escrito en forma poética titulado: “De la naturaleza de las cosas”. La naturaleza antirreligiosa de los escritos de Epicuro y Lucrecio hizo que en la antigüedad y en el medioevo sus teorías no fueran casi tomadas en consideración hasta el Renacimiento.
Hacia comienzos del siglo III d. c, el
epicureísmo comienza a declinar a pesar de que en el siglo II se mantuvo como
institución viva, y hasta el mismo emperador estoico Marco Aurelio la financió.
Para éste entonces el epicureísmo se mezclaba con doctrinas cristianas
predicando el amor entre todos los hermanos, la tranquilidad del alma,
perdiendo así sus raíces. En el siglo IV el epicureísmo se había extinguido ya:
Como nos atestigua el
emperador Juliano, los libros de Epicuro habían sido destruidos y la mayor
parte de ellos habían desaparecido de la circulación. Los mensajes del
neoplatonismo por un lado y el cristianismo por el otro habían conquistado casi
por completo a los espíritus de esta época.[6]
La ventaja estaba de parte de los estoicos, no solamente a nivel filosófico sino también político, interesándose por lo social al contrario de los epicúreos, varios de ellos fueron hombres de Estado, como Marco Aurelio (121-180 d. c.). Pero al igual que el epicureísmo del siglo II y III d. c., el estoicismo también estaba sincretizándose con doctrinas cristianas, por ello en vez de hablar de epicureísmo y estoicismo se prefiere mejor los términos, neoepicureismo y neoestoicismo.
Posteriormente en el siglo IV en el año 313
el cristianismo era una religión aceptada en el imperio romano bajo el mando de
Constantino, quien se dejó bautizar en su lecho de muerte. Desde el año 380 el
cristianismo fue la religión del Estado en todo el imperio romano. Debido a
esto, en la Edad Media el epicureísmo con su visión azarosa de los átomos,
queda excluida y los cristianos prefieren una posición más coherente con los
dogmas de la sagrada escritura.
[1] Reale Giovanni, Antiseri Darío,
Historia del pensamiento filosófico y científico, Tomo I, Barcelona, Herder,
1995, P. 23.
[2] Ibíd., P. 51.
[3] Mosterín Jesús, Conceptos y Teorías de
[4] Wiechowski Siegfried, Historia
del átomo, Barcelona, Labor (S.A.), P. 23-4.
[5] Gagin François, ¿Una ética en tiempos de crisis?, Universidad del
Valle, Colciencias, 2003, P. 90.
[6] Reale Giovanni, Antiseri Darío, Op. cit., P. 270.

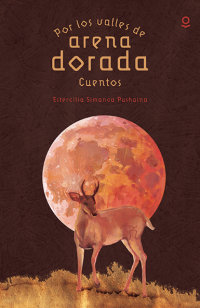


Comentarios
Publicar un comentario