AL IGUAL QUE SU AUTORA, INTI SE HIZO VIGÍA
MARÍA
LEONOR VALENCIA NO SE HA HECHO ESCRITORA
Por
Freddy Mizger
Filósofo de la Universidad del Atlántico
Barranquilla, Colombia
Suele creerse que cuando
se llega a ser un adulto mayor se vuelve de cierta forma a la infancia. El
abuelo materno de un amigo, por ejemplo, dejó atrás el trasegar de su vida
política y sus frías oficinas para dedicarse a cultivar flores: uno de los
paraísos de sus primeros e inocentes años. Don Vito Andolini Corleone, uno de
los personajes centrales de la novela El padrino, del escritor
estadounidense y de origen italiano Mario Puzo, murió de un ataque del corazón mientras
jugaba con uno de sus nietos en un jardín creado por él mismo para cultivar
tomates, sueño que había anhelado desde niño y que lo llevó a cabo en su vejez
alejado del hampa, esto es, al margen del mundo de la mafia. De modo similar el
paraíso terrenal de María Leonor Valencia Gutiérrez, nacida en Pitalito Huila un
17 de abril de 1955, es el de preferir los momentos familiares, el vino de la
amistad, la vida del campo y la compañía de sus mascotas, en vez de la absoluta
y solitaria escritura, tal vez porque, a sus sesenta y cinco años de edad, sabe
que nada sabemos. Se hizo maestra jugando desde niña a hacerlo, y ese juego la
llevó a ser normalista de la Escuela Normal Superior laboyana, luego siguió
jugando a ser Licenciada en Tecnología Educativa en la Universidad
Surcolombiana, para luego seguir jugando en la misma universidad a ser Especialista
en Comunicación y Creatividad para la Docencia. Continuó y siguió jugando y
construyéndose a sí misma hasta llegar a ser lo que es hoy en día y que no
quiero mencionar porque es moneda corriente entre todos los habitantes de
Pitalito.
Como vemos, la profe
Leo, como se han acostumbrado a nombrarla con afecto los muchos que la conocen o
que la han tratado, también tiene sus aspiraciones para esa edad tan cercana a
la muerte, con la única diferencia de que nuestra gestora cultural y maestra de
muchos jóvenes, no es una persona recordada y olvidada en los anales de la
historia de Pitalito ni mucho menos un personaje literario, sino una de cuerpo
y alma comunitaria y con un sentido de responsabilidad para con el medio
ambiente, que no se me hace nada extraño que una vez que haya cumplido el ciclo
que todos debemos cumplir ante los designios o azares de la naturaleza, lo cual
es lo mismo, la sigamos recordando con afecto, porque mientras alguien nos
lleve en su memoria, seremos inmortales.
La profe Leo sabe que
el arte de escribir es difícil y de grandes fatigas intelectuales, y que el
único juego que no quiso jugar fue el juego serio de ser escritora, y si
escribió Inti se hizo vigía, publicado por la Secretaría de Cultura
Departamental del Huila en el mes de abril de 2015, no fue por dotes de
escritora intelectual dedicada especialmente a esa labor, sino por la fuerza
amorosa que le infundió sus vigías del patrimonio cultural y personal, el
motivo central de este cuento. Sin embargo, quiero resaltar, de forma breve,
sus logros literarios. He aquí un modesto análisis, sin olvidar, repito, que el
centro de todo este proceso y producción son sus niños vigías del patrimonio, y
este artículo, en comparación a dichos niños, un modesto pie de página.
Empecemos con su prosa.
Sobria, sencilla y calmada como un pedazo de mar al alcance de la mano, como lo
evidencia el primer párrafo al comienzo del relato: “Se levantó temprano. Esta
vez no necesitó el llamado de su madre, mucho menos el de su mascota, un Beagle
que lo acompañaba desde hace seis años”. Como vemos y seguiremos viendo más
adelante, no es una prosa con metáforas y adornos rimbombantes que pueda incomodar
a un buen lector, y las poquísimas veces en que utiliza un símil, se desliza entre
sus líneas de forma suave, sutil, sin querer queriendo, de esas que surgen
cuando la lógica de la narración lo amerita, cuando el ritmo interno de lo
narrado lo justifica, como la siguiente, donde se refleja la humanización de un
río: “Hoy parecía sentir las frescas aguas del Guarapas, escuchar y ver los
gestos alegres de su abuelito disfrutando y compartiendo en compañía de su
familia un suculento fiambre de gallina con yuca, papa, arroz y limonada;
recordar sus tiempos de niño, sobre todo cuando comentaba con orgullo que las
quebradas parecían ríos, con aguas cristalinas, habitadas por un jardín en flor
que se movía y observaba a los humanos, no como intrusos, sino como amigos que
sólo podían permanecer algunos instantes bajo el agua en su compañía”.
La anterior cita me
lleva a otro tema: la utilización de palabras que pueden resultar antiestéticas
y despectivas si no se les ambienta con suaves y previas sensaciones o con un
ritmo secuencial en las oraciones, me refiero a palabras como: yuca, papa,
arroz, gallina, etc. Dichas palabras están bien justificadas dentro del
progreso sobrio y lento de la historia relatada, con una prosa que va
acompañando el desarrollo gradual de un espíritu, en este caso, el alma de
Inti, que avanza, gracias a un narrador omnisciente, a la espera de un día por
llegar, como se espera la ida a un paseo anhelado mucho antes de irnos a
dormir.
El anhelo y el recuerdo
hacen de este relato una lectura apacible, parecida a la tranquilidad de los
ancianos con su amontonado pasado.
Siguiendo con la
estética de las palabras que nombran comidas populares, e incluso las
referentes a la tecnología, también está el de los nombres de los personajes,
nombres nativos que se deslizan por las páginas del cuento sin sentir que están
ahí de forma esforzada (Inti, por ejemplo, para los quechuas del imperio Inca, significa
el Dios Sol). Por otro lado, para los niños esta narración suscita espacios identificables,
pues aparecen profesores, compañeros de aula, recreos, lecturas, el portón de
una escuela que a su vez son todas las escuelas y todos los portones; palabras
que remiten a una experiencia universalmente compartida, tan universal como la
timidez de Inti, timidez que pudo romper con un discurso después de ver con
lágrimas en sus ojos un documental sobre la restauración del robledal negro,
destruido por la mano del hombre, “[…] convertido en cenizas, las serpientes
parecían pedazos de alambre viejo abandonado, los polluelos de búhos apenas
eran una bolita de grasa, sólo había quedado el rastro del bosque […] parecía el
rezago de una explosión nuclear”. Es un discurso que le sale a Inti no de la
garganta sino del corazón; porque fue la primera vez en que habló con convicción
ante un público lleno de impotencia, fue cuando verdaderamente Inti se hizo
vigía.
La sencillez estética
lograda por la autora, no es el producto intelectual de demasiados libros
leídos o escritos, no, es algo instintivo en ella, extraído de su forma de
hablar sin muchos rodeos, yendo al grano, al núcleo de un tema. Pero si hacemos
un mapeo de sus primeros intentos con la escritura, nos tropezaremos con una
crónica publicada en 1992 bajo el título: Pitalito, un lago convertido en un
lugar primaveral, donde nos muestra el crecimiento del pueblo laboyano a
partir del siglo XVI hasta nuestros tiempos con una brevedad lacónica y
enciclopédica, tejido por subtítulos que sintetizan o aluden a el alma o
esencia de la intención narrativa estructurando a su vez el texto. También su
experiencia como docente en lengua castellana, más las técnicas literarias
aprendidas en el taller literario guiado por las clases magistrales de don
Isaías Peña Gutiérrez, han orientado a esta laboyana, en el campo de la narrativa,
a no cometer ingenuidades en el difícil arte de escribir.
Inti se hizo vigía, o más
específicamente, su autora María Leonor Valencia Gutiérrez hizo que Inti se
hiciera vigía, pero esto no quiere decir que nuestra profe Leo se haya hecho
escritora, por la sencilla razón de que el sentimiento por sus niños vigías del
patrimonio, sus familiares, amigos y mascotas, están por encima de la
intelectualidad, sirviendo esta última al cultivo de las emociones.

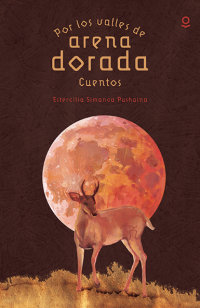


Comentarios
Publicar un comentario